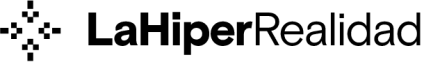En plazas, terrazas y patios de todo el país se repite la misma escena: grupos de adolescentes sentados en ronda, cada uno con su termo, su teléfono y una expresión neutra que no delata nada. Permanecen así durante una, dos y hasta tres horas. Nadie habla. Nadie propone nada. No hay peleas, no hay risas, no hay conversaciones incómodas. Es la versión social del modo avión. El fenómeno, bautizado con ironía por ellos mismos como “juntada silenciosa”, empieza a desplazar a las clásicas previas, reuniones y meriendas que marcaron generaciones anteriores.
Para los padres, la experiencia es desconcertante. “Mi hijo vuelve feliz, pero no sabe explicarme qué hicieron. Me dice que ‘estuvieron’. Y que estuvo bueno. Yo pensé que eso era estar muerto”, comenta Claudia V., madre de un chico de 15 años, con la mirada perdida entre la preocupación y la sospecha de que ya no entiende nada del mundo en el que vive.
Los especialistas intentan interpretar el cambio con cautela, aunque ninguno esconde del todo la incomodidad. La psicóloga infantojuvenil Mariana Paglieri afirma que las juntadas silenciosas son “una reacción a la saturación estimulada de la vida cotidiana”. Según ella, los jóvenes están agobiados por la hiperconectividad permanente, la presión escolar, las redes sociales como escenario de exhibición constante y la idea de que todo debe vivirse intensamente. “El silencio compartido funciona como una vía de escape. Es economía emocional. Usan la presencia del otro para descansar, no para interactuar”, explica.
El sociólogo cultural Ramiro Tafet sostiene que no se trata solo de agotamiento, sino también de un reordenamiento del valor social del lenguaje. “La palabra perdió prestigio. La conversación dejó de ser un terreno confiable. Hablar expone, desgasta, complica. El silencio, en cambio, es más eficiente y no deja huellas”. Tafet asegura que las juntadas silenciosas expresan una desconfianza generacional hacia la idea de intimidad tradicional. “Están inventando otra forma de estar juntos, una que no exige relato.”
Entre los propios adolescentes, la interpretación es más sencilla. “No da hablar por hablar”, dice Martina, de 16, mientras acomoda su mochila y revisa el celular sin mirar la pantalla. Su amigo Joel agrega que, después de una semana de clases, trabajos prácticos y mensajes de WhatsApp con profesores, la idea de conversar “se siente como una tarea más”. En su grupo, la regla es implícita: si alguien habla demasiado, la juntada pierde sentido. No la prohíben, pero la desalientan con una mezcla de miradas y silencios todavía más extensos.
Los expertos reconocen que la tendencia podría expandirse y volverse estable, aunque evitan darle la categoría de “síntoma social”, por ahora. Paglieri admite que algunos colegas ya debaten si estas prácticas anticipan un escenario futuro donde la comunicación verbal sea casi ornamental. “No es distopía. Es adaptación”, dice, con resignación profesional.
Mientras tanto, los padres siguen intentando descifrar qué ocurre en esas reuniones sin palabras. Para la mayoría, el mayor desconcierto no es el silencio en sí, sino la tranquilidad con la que sus hijos lo habitan. En un mundo que exige explicarlo todo, los adolescentes encontraron una forma de estar juntos sin dar explicaciones. Un logro evolutivo o un síntoma cultural, según quién lo mire. En cualquier caso, nadie tiene demasiadas ganas de decirlo en voz alta.